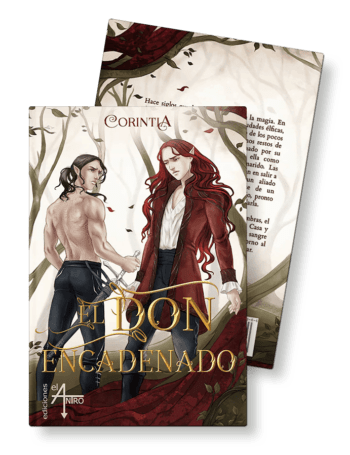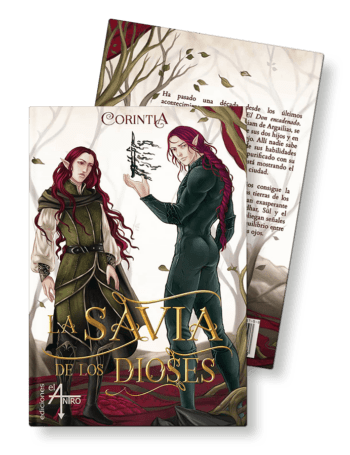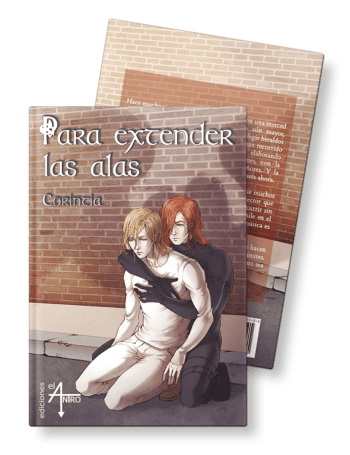Tres estrellas delineadas en el cristal de la ventana conmemoraron la primera helada del invierno. Un árbol de Navidad, primicia en un hogar que no solía ceder a las decoraciones festivas, se desparramaba por la esquina más vistosa del salón. Ninguno de ellos mostraba parcialidad hacia las explosiones de luces, pero esperaban a una invitada que apreciaría el despliegue en su justa medida. Con un poco de suerte, quizá hasta se abstendría de tratar de destruirlo y se contentaría con mirar.
La madrugada había sido gélida. Confiaban, sin embargo, en que el sol asomase a lo largo de la mañana y les permitiese pasear por el mercadillo de artesanía. Aun entonces, con el aliento congelándose sobre sus bufandas y la brisa mordiendo a través de sus abrigos largos, era agradable seguir el curso del río y cruzar hasta el centro de la ciudad sin prisas, con la ocasional parada en algún puesto ambulante de comida. Primero se detuvieron ante un surtido de pasteles de carne picada, luego probaron los de calabaza. Ante la tercera sugerencia de avituallamiento, alguien gruñó que no todos tenían veintiséis años y el metabolismo de un colibrí. El aludido, oculto tras gafas oscuras que despistaban a los cazadores de selfies, mostró una sonrisa llena de dientes al adquirir una bolsa de mujercitas de jengibre y morder una con socarronería. Las supervivientes permanecieron en el envase, listas para ser regaladas.
Aunque tuvieron que aguardar un buen rato en el lugar de encuentro a que su cita se presentase, no hubo reproches cuando apareció la cuidadora con el cochecito de paseo. Una chiquilla morena de preciosos ojos oscuros fue rescatada de entre los correajes y alzada por los aires, entre carcajadas y gritos excitados. Hablaba por los codos, considerando que aún no había cumplido el año y medio. Cierto rubio de lengua de serpiente le ofreció los sobornos de jengibre y comentó que era una digna hija de su padre, quien podía respirar aliviado por no haber recibido la visita de un cuco. La pequeña rio al oírlo imitar el canto del pájaro; el fastidiado progenitor, en cambio, le pateó el trasero no bien lo pilló desprevenido.
Tenían por delante horas de marcha a lo largo de calles abarrotadas y estruendosas, esquivando a otras miles de familias con ideas similares sobre la diversión. Al final del día los esperaban más correteos en torno a un árbol ensamblado por manos inexpertas —con suficientes luces para provocar un cortocircuito—, indigestión y dolor de pies.
Y besos a escondidas. Y también peleas a escondidas, y amenazas, y reconciliaciones. Y el sentimiento indefinido, pero genuino, de que ciertas cosas no menguaban al compartirlas.
FIN