La casa de baños de la viuda
Mael se quitó la capa, calada de agua. Aunque tuvo cuidado, no pudo evitar dejar un charco en el suelo embaldosado. Miró con cierto nerviosismo las figuras de los mosaicos, sátiros y ninfas jugaban entre charcos y cascadas. Recordaba esa imagen, era una bienvenida para el forastero, un preludio de lo que podría encontrar en su interior. La luz de las lámparas de aceite incidía sobre la superficie del suelo resaltando el brillo del mármol y acentuando los brillantes colores de las paredes. Allí donde mirara, había una escultura o un mural que invitaba al placer.
La mayor parte de los invitados parecía haber llegado ya. Tenía sentido, el trayecto hasta el castrum no era demasiado largo, apenas una hora a caballo, pero con el aguacero se habían retrasado más de lo previsto.
Romanos con coloridas togas estaban diseminados por pequeños grupos en la gran sala con columnas que rodeaba el jardín central. Esclavos vestidos con túnicas sencillas de color celeste ofrecían comida o bebida a los invitados. Con cierto nerviosismo, buscó entre los últimos algún rostro conocido, pero se dio cuenta de que a duras penas sería capaz de poner un nombre a alguno de los pocos que le sonaban.
—¿Puedes darme algún consejo? —murmuró su domine aún más nervioso que él. Contemplaba a la gente del salón como un gato receloso que en cualquier momento se hincharía y empezaría a bufar.
—A ver… —pensó deprisa mientras ayudaba a Marcus a deshacerse de la empapada capa que cubría su toga—. Primero: eres un bebedor gruñón, así que no te emborraches. Mantén tu copa siempre llena, bebe con tragos cortos y álzala para que te la llenen sin haber llegado a mediarla. Así creerán que bebes y no tendrás que dar explicaciones.
—¿Un bebedor gruñón? —repitió sorprendido.
—Segundo —continuó Mael haciendo caso omiso de la interrupción—: sé cordial, muestra interés, pero no hables de ti. Nunca des más información de la que recibes. Procura no cargar con el peso de la conversación, que hablen otros. Si te preguntan algo, esquívalo con gracia. Algo así como: «La vida en el castrum no cambia con los años, no voy a aburrirlos con historias de campamento que seguro ya conocen» —dijo imitando la voz de su domine con un forzado tono grave.
—¡Yo no hablo así! —protestó Marcus.
—Y si te preguntan por mí y no tienes ganas de seguir la conversación, diles que yo te lo cuento todo y que estoy cargado de anécdotas.
—¿Eso es cierto? —se extrañó—. Nunca me has contado nada.
—Porque no me has preguntado. Amenázalos con hacerlo y verás qué rápido cambian de tema.
—¿Cómo…? —Marcus enarcó una ceja y lo observó con curiosidad.
Mael tardó unos instantes en darse cuenta de que en verdad no tenía ni idea de dónde había sacado esos consejos. Pero, claro…, ¿qué podía saber alguien como él?
«Poco más que un agujero, ¿no?».
Casi se arrepintió de haberlo ayudado, entrecerró los ojos mientras se planteaba si debía hacerle saber que las dudas lo habían molestado. Sin embargo, en la mirada de Marcus no había recriminación, solo curiosidad, genuina curiosidad.
—Me interesaba escoger a los mejores clientes y fidelizarlos, así que… tenía que conocerlos, conseguir que no me vieran como a un extraño. Darles conversación, saber si querían y podían pagar por mí… Preguntar nunca fue una opción, así que no me quedó más remedio que aprender a moverme entre ellos. Necesitaba saber qué era lo que buscaban para… ofrecérselo —explicó con un murmullo nervioso.
A su pesar, se encontró bajando la cabeza, abochornado. ¿Por qué se sentía así? ¿Por qué estaba avergonzado? No tenía sentido. Siempre había estado orgulloso de su talento. ¡Mierda! ¡Él siempre había sido bueno en su trabajo! ¡El mejor! Era un motivo para presumir, no para… ¿Era por Marcus? ¿Era porque Marcus le había dicho que debía avergonzarse de su oficio que ahora todo le parecía ridículo?
—Tenía que haberte pedido ayuda antes —suspiró su domine y dejó caer los hombros en un gesto derrotado—. ¿Por qué no se me ocurrió? Ojalá pudieras acompañarme allí dentro.
Mael alzó la vista y lo contempló, extrañado. Sin apenas pensarlo, se encontró sonriendo ante la inesperada respuesta del romano.
—Lo harás bien —lo tranquilizó—. Lo máximo que puede pasar es que pases a la historia de Vorgium como otro militar aburrido. No es tan malo.
—No, no lo es —admitió el legado con una sonrisa. Después, contempló de nuevo la sala que se abría ante él y tomó aire—. Allá vamos. Deséame suerte.
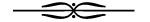
—¡Mi querido legado! —Hipatia exhibía una radiante sonrisa cuando salió a su encuentro. Marcus la correspondió con un ligero cabeceo, bastante más discreto que la efusiva bienvenida que le dedicaba la dama.
Su anfitriona lucía un complicado recogido en el que se trenzaban algunas filigranas doradas, solo en esa melena había dinero de sobra para comprar varios esclavos.
«Y para cubrir el salario de diez de mis hombres», pensó. Todavía tenía recientes las cuentas de abastecimiento y los gastos extras que habían supuesto el dar cobijo y manutención a la legión de esclavos de Servilio.
—No sabe lo mucho que me ilusiona que haya aceptado mi invitación —continuó Hipatia. La dama actuó con cierta familiaridad y se agarró de su brazo invitándolo gentilmente a que la acompañara entre la gente—. El tribuno Leto insistió varias veces en que no tenía sentido que lo hiciera, que no le gustaban este tipo de eventos. Me alegro de que se haya equivocado. Mi humilde casa es su casa, legado Cota.
—La verdad es que fue Leto el que me convenció para que lo hiciera —admitió con una mueca vergonzosa—. No se me dan bien los actos sociales; me siento más cómodo en ambientes más… militares.
—Entonces agradeceré a nuestro tribuno que haya conseguido hacerlo cambiar de opinión y yo me esmeraré para que este acto social sea más placentero que un asedio —bromeó con una risa suave mientras le tendía una copa de vino—. Aunque el clima de Vorgium sea frío y desagradable, sus ciudadanos tenemos la virtud de llevar el sol a cualquier estancia. —La dama extendió un brazo mostrando la cálida luminosidad de docenas, quizá cientos, de pequeñas lámparas y palmatorias que se afanaban en imitar la presencia del astro rey.
Marcus asintió con la cabeza.
—Tanta lluvia es molesta, cierto —admitió—, pero prefiero mil veces la tranquilidad de su pequeña ciudad al bullicio de Roma. Echaré de menos Vorgium cuando regrese.
—Esperemos que falte mucho para eso. No sé qué será de nosotros si decide abandonarnos.
La mano que se apoyaba en su brazo se crispó por un momento. El rostro de la bella patricia palideció aún más bajo la capa de polvo blanco que enmascaraba sus facciones. Parecía preocupada y esa afectación no podía ser fingida, ¿o sí? Sin embargo, la dama conservaba su sonrisa.
Marcus dudó un momento. Inclinó la cabeza y susurró a su oído.
—¿Hay algo que quiera decirme?
Hipatia comenzó a reír a carcajadas, estruendosas carcajadas que llamaron la atención de los comensales. Marcus la contempló perplejo.
—¡Legado! ¿Cómo se le ocurre? ¡Es usted muy travieso! —dijo ella golpeándolo en el pecho con un gesto pícaro; se aseguraba de que todo el mundo la escuchaba—. En esta casa tratamos esos asuntos con discreción.
Marcus frunció el ceño y miró a su alrededor. Comprendía lo que Hipatia le estaba diciendo, claro que quería hablar con él, lo necesitaba, pero había demasiados oídos a su alrededor. No se le daban bien esas cosas, nada en absoluto, pero también él se esforzó en reír.
—Oh, mi querida Hipatia, no me haga esperar —exclamó con un tono desenfadado que nadie que lo conociera daría por auténtico. Por suerte, no tenía muchos conocidos en esa sala—. Seguro que puede ayudarme con lo que necesito.
—Todos los militares son tan… impacientes —respondió ella con un bufido melodramático—. Está bien —aceptó—, sígame. Confío en que mis invitados me excusen un momento.
—¡Mientras haya vino no te echaremos de menos! —gritó alguno de los presentes, y un coro de risas ebrias le respondió.
—¡Y mujeres! —soltó otro con idéntica respuesta.
Las carcajadas todavía resonaban a sus espaldas cuando Hipatia cerró la puerta de la habitación.
—Discúlpeme si lo he puesto en una situación incómoda, pero no se me ocurrió otra forma de poder mantener esta conversación a solas —dijo la dama. Su rostro ya no se esforzaba por mantener la sonrisa, y su expresión dibujaba una mueca de mortal seriedad—. Ya no sé en quién confiar, ni siquiera estoy segura de que deba confiar en usted, pero ya no me queda nadie.
—No entiendo estos subterfugios, señora —admitió Marcus—. ¿Por qué no me escribió una carta? ¿Por qué no vino a buscarme al campamento?
—Porque soy una mujer viuda y mi palabra vale lo que vale la de mi marido, y él ya no está. —Hipatia tragó saliva antes de continuar—. No me malinterprete. Sabía que este no iba a ser un camino fácil cuando comencé a andarlo, pero… no esperaba que… Tengo miedo, legado Cota —confesó—. Estoy aterrorizada y ni siquiera puedo encontrar un motivo plausible para lo que siento. Pensaba que nada me asustaría más que ver el cadáver destrozado de mi amado esposo, pero no es así. No es así.
—¿Por qué no me explica exactamente qué es lo que sucede? —preguntó con sequedad. Sí, la mujer parecía aterrorizada, pero él no era un hombre paciente—. ¿A qué tiene miedo?
Hipatia le dedicó una mirada de reproche.
—A qué no, a quién. Al nuevo edil, legado Cota, el que me aterroriza es nuestro amado edil.
—¿Quién? ¿Servilio? —Marcus la miró extrañado—. ¿Le ha hecho algo? ¿La ha amenazado? ¿La ha…?
—No, no, no —se apresuró a negar—. No ha hecho nada, es solo que… ¿Cómo lo puedo explicar para que no crea que estoy más loca aún? Servilio viene casi todos los días —dijo—. Usa los baños y está con los chicos. No los golpea o, como mínimo, no les deja marcas, pero… ellos le tienen miedo. Ninguno me ha dicho por qué, pero están aterrados. Había un muchacho, Adonis. Era muy joven y bastante inexperto, pero a Servilio le encantaba. Hace cuatro noches me suplicó con lágrimas que no le entregara más a ese hombre. Le pregunté por qué, le pregunté si le había hecho daño y él no me contestó, no fue capaz de hacerlo. Solo lloraba y me pedía una vez y otra que no lo hiciera. Pero no había un motivo real o… yo no lo vi. Así que cuando vino Servilio y preguntó por él…
—Usted se lo dio —concluyó Marcus. Hipatia lo miró y asintió en silencio.
—Anteayer apareció muerto. Se había suicidado.
El legado enmudeció. ¿Muerto? Empezaba a entender a qué se refería la dama.
—Una vez alguien me dijo que mis chicos eran piedras preciosas, que si las trataba bien brillarían para mí y eso intento —siguió explicando—. No tengo la habilidad de Pulvio para tallar esas piedras, mis chicos vienen de cauponae y ya saben lo que es el trabajo duro. Yo solo tengo que darles un sitio mejor, mejores clientes y… suele ser suficiente. Estoy bastante contenta con el resultado. Sé que la sombra de la casa de baños de Tito Pulvio es muy larga, no sé imagina cuánto, pero no me rendiré, conseguiré hacerme un nombre. Estoy segura de ello. ¡Pero no puedo permitirme ir rompiendo mis gemas! ¡No puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien las destroza! No sé cómo lo hace —admitió la mujer—, no tengo ni idea. No son chicos de campo, no. Esos chicos, antes de llegar aquí han sido juguetes de salvajes y borrachos y, sin embargo, están horrorizados. Y no saben por qué. ¿No es ridículo? No son capaces de decírmelo. Y lo peor es… que yo también estoy empezando a sentir ese miedo.
El labio de Hipatia temblaba cuando intentaba hacerle ver la situación, sus manos jugueteaban con uno de los pliegues de su vestido, estirándolo una y otra vez en un nervioso gesto que no obedecía a razón alguna. Si la dama mentía, era realmente buena.
—Sin embargo…, no tiene ninguna prueba de que Servilio haya hecho algo —repuso Marcus con seriedad.
—Ninguna —suspiró—. Ninguna prueba, ni siquiera la acusación de un esclavo, nada. Lo único que tengo es el cadáver de un crío aterrorizado.
—Que se suicidó —puntualizó.
—Que pensó que era mejor morir que volver a estar con ese hombre. Y esta noche, cuando me pida a un chico yo tendré que dárselo. No puedo negarme. Es… es el edil. ¿Cómo voy a negarme?
Recordó la figura enjuta del romano. Un hombre mayor, ni siquiera demasiado, calvo, flaco… No era atractivo, eso era cierto, pero no era un demonio. Solo era un hombre. Ni siquiera era desagradable, no más que muchos de los invitados que en ese momento reían y bebían entre las columnas del salón principal mientras evaluaban con disimulo la oferta de carne y decidían a quién escogían para pasar la noche. No, el edil no parecía el peor de ellos. Sin embargo…
«Hay algo oscuro en él. Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta», había dicho Mael no hacía tanto.
—No es la primera vez que oigo algo así —confesó—. Mi esclavo comentó algo parecido. Y Servilio insiste en que se lo venda, o que se lo preste. Leto me sugirió que lo hiciera, que eso me ayudaría a granjearme su confianza.
—Si valora en algo la presencia de ese esclavo, no lo haga, no se lo preste.
—No tengo intención de prestar a Mael, pero gracias por el consejo.
—¿Mael? —Hipatia esbozó una media sonrisa—. Ganímedes… Es verdad, olvidaba que ahora usted es el dueño de ese chico. Ganímedes era el favorito de mi esposo y hablaba tanto de él que confieso que alguna vez llegué a sentir celos. No me extraña que alguien así haya llamado la atención de Servilio.
—Hipatia —la interrumpió. No quería seguir con esa conversación. Prefería no pensar en el pasado de Mael. Sabía que estaba allí, claro, pero últimamente todo el mundo parecía empeñarse en recordarle que era el único que no se lo había follado—, entiendo su problema, de verdad. Y créame que me encantaría ayudarla, pero no sé qué quiere exactamente que haga yo.
—Usted investiga, ¿no? Para eso está aquí. Hacer preguntas es su trabajo. Por favor, necesito saber qué pasa con mis chicos. Y si pudiera escribir a Roma… Si pudiera convencer al propretor de que necesitamos otro edil, quizá…
—El propretor en persona lo designó a Vorgium. No puedo escribirle una carta así si no tengo una acusación clara, respaldada con pruebas, y aquí no hay nada. Mucho me temo que estoy ligado de manos.
—Lo sé, lo sé. —Hipatia suspiró con expresión derrotada; si la dama fingía, lo hacía realmente bien.
—Si le sirve de consuelo…, la creo —dijo—. Creo que Servilio trama algo y que por eso tiene tanto empeño en verme desaparecer. Haré lo que pueda, señora, pero la muerte de un esclavo no puede ser mi prioridad, lo entiende, ¿verdad?
Hipatia asintió lentamente.
—Me conformo con saber que hará algo, aunque no sea su prioridad. No hay nada más que yo pueda hacer, salvo intentar adivinar quién será el siguiente y tratar de que no esté demasiado tiempo con el mismo chico.
La dama se llevó un dedo al ojo y atrapó una lágrima antes de que estropeara su trabajado maquillaje. Sonrió. Primero una mueca forzada, pero después la sonrisa se tatuó en su rostro como la elaborada máscara de un artista.
—Discúlpeme. No pretendía estropearle la velada, me aseguraré de que lo atiendan bien.
—No es molestia —contestó Marcus con una educada cabezada. Le habría gustado decir algo más, todo lo relativo al nuevo edil era demasiado oscuro y parecía oscurecerlo todo a su paso.
Abrió la puerta y cedió el paso a la dama antes de seguirla de regreso a la celebración. El sonido de la música y las risas ebrias acudió a sus oídos dándole deseos de cerrar la puerta de nuevo y encerrarse en ese lugar hasta que todo pasara. Pero, claro, eso no podía hacerlo. Así que se obligó a sonreír él también, aunque, desde luego, no tenía la pericia de Hipatia.
Una vez fuera, la dama le colocó una copa de vino en la mano.
—Disfrute de la fiesta, legado, no deje que mis palabras enturbien su ánimo. Me ocuparé de que se lo pase bien. Dígame, ¿le gusta algo de lo que ve? —preguntó y extendió la mano—. ¿Algo que desee?
El gesto señalaba de forma indiferente a todo lo que los rodeaba, pero la pregunta no admitía dobles interpretaciones. Unas muchachas bailaban en el centro una danza de velos que tan pronto mostraban como ocultaban cuerpos en movimiento, que se cimbreaban al son de los instrumentos. Entre las sombras del rincón, la larga toga de un invitado ocultaba la silueta de la figura agazapada que trabajaba su entrepierna. Jóvenes semidesnudos y con llamativos maquillajes entablaban animadas conversaciones con los invitados.
«Moverme entre ellos y saber qué es lo que buscan para… ofrecérselo».
No fue difícil imaginarse a Mael comportándose como esos chicos, casi desnudo, con su sonrisa perfecta, su melena larga y roja…, vendiéndose. Casi sin pensar, se tragó el contenido de la copa y pidió que se la llenaran de nuevo. Su mano vaciló antes de dar cuenta de la nueva remesa de vino.
«Eres un bebedor gruñón, así que no te emborraches».
Esbozó una sonrisa triste al recordarlo. Tenía razón, no era un buen bebedor. Mael lo sabía, claro que lo sabía, igual que Marcus sabía que en aquel salón de carne exultante no iba a encontrar lo que buscaba.
—No creo que haya nada para mí —empezó a decir escogiendo las palabras para una educada disculpa.
—Permítame que le presente a Ganímedes —dijo Hipatia llamando la atención de uno de los jóvenes.
Este no debía tener más que quince o dieciséis años, apenas un muchacho. Un muchacho de ojos claros y formas delicadas que mostraba dos hileras de dientes perfectos al sonreír. Su cabello, de un rojo tan intenso como no había visto antes, formaba una cascada de ondas que rozaba sus hombros.
—¿Ganímedes? —No pudo evitar fruncir el ceño al escuchar ese nombre.
—Siempre ha de haber un Ganímedes en la casa de los dioses —explicó la dama—. El nuestro es joven y lleno de entusiasmo.
Debía reconocer que el chico no carecía de atractivo.
«Pero no es Mael», pensó.
Y eso era cierto: no era Mael.
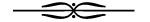
—¡Suerte! —deseó Mael cuando su domine entró en el salón de las columnas.
Se quedó allí, de pie, vigilándolo expectante. Ansioso por ver cómo se desenvolvía en la fiesta. «Seguro que lo hará bien», se tranquilizó, nervioso a su pesar. ¿Por qué estaba nervioso por su amo? No tenía sentido. Y, sin embargo, allí estaba él, conteniendo los instintos que lo llevaban a morderse las uñas como cuando era un crío.
—No puedes estar ahí —le increpó alguien a su espalda. Mael se giró extrañado. Era uno de los esclavos con el uniforme de servicio—. Aquí atendemos a los recién llegados, tú tienes que esperar allí dentro, con los otros —le indicó con malos modos.
—Oh, eres el servicio de recogida de esclavos abandonados —bromeó con desdén—. Pobrecito de mí, no encontraba mi sitio.
—¡Lárgate! —insistió el tipo.
Mael alzó la vista para ver como Marcus desaparecía en compañía de una llamativa mujer pelirroja. Frunció el ceño al reconocer a la viuda del anterior edil. «Hipatia». Dio un paso con la intención de ver más y averiguar qué pasaba, pero el insistente esclavo se interpuso en su camino y le propinó un fuerte empujón que lo hizo trastabillar y a punto estuvo de caer al suelo.
—¡Eh! —exclamó poniéndose a la defensiva. Si algo tenía claro era que no había ningún esclavo que estuviera encima de él.
—¿Vas a montar un espectáculo delante de tu domine? ¡Vamos! ¡Será divertido! —lo retó con una mueca socarrona y cerró el puño delante de su nariz—. Seguro que la domina me manda azotar, pero merecerá la pena si puedo borrarte tu sonrisita de suficiencia. Y no creo que tu domine sea mucho más piadoso que ella si lo dejas en evidencia delante de todo el mundo.
Mael frunció el ceño, pero acentuó la sonrisita de suficiencia que tanto molestaba al bárbaro que tenía delante.
—A ver si acierto… Alto, fuerte, ojos claros, un latín horrible…, los modales de un cerdo y su mismo olor; vienes del otro lado del Rin, ¿verdad? —Sus palabras causaron el efecto previsto. El esclavo mostró los dientes y no vaciló en empujarlo de nuevo, esta vez con más fuerza. Mael tuvo que hacer esfuerzos para mantener el equilibrio y se vio obligado a retroceder un par de pasos—. ¿Eso es un sí? ¡Lo sabía!
—¡Defiéndete! —masculló el interpelado.
—Ah, no, eso no está previsto. —Mael negó con la cabeza—. Cuando vengan a ver qué son esos gritos, porque te adelanto que gritaré mucho y de forma convincente, se encontrarán contigo pegando al esclavo del legado. Un chico inofensivo que se preocupa por su amo.
Tal y como esperaba, una sombra de duda hizo titubear el gesto del bárbaro.
—¿Y quién se va a creer que tú eres un chico inofensivo? —suspiró Dafnis interponiéndose entre ambos con un gesto cansado—. Déjalo estar, Davos, ya me ocupo yo de él.
—¿Seguro? —preguntó el tal Davos—. Le advierto que es muy irritante.
—No hace falta que me digas algo que ya sé. Si por algo es famoso Mael es por lo cretino que puede llegar a ser.
—¡Dafnis! —exclamó el galo, acentuando su sonrisa—. ¡A ti quería verte!
Dafnis lo miró de reojo y alzó la barbilla. Si compartía su alegría por el reencuentro, lo disimulaba muy bien. Su amigo vestía una túnica larga y colorida, muy diferente a la que llevaba él o los esclavos del servicio. No era una toga, pero era una vestimenta romana que servía para marcar la diferencia. Mael frunció el ceño durante un instante, pero no dijo nada.
—Ven —dijo el liberto haciendo un gesto para que lo acompañara—. En aquel pasillo están los otros esclavos. Quédate con ellos. Alguien os traerá agua y algo de pan. Ya te avisarán si tu amo te reclama.
—¿Qué? —Mael frenó en seco—. No pienso esperar allí. ¿Por qué?
—Porque ese es tu sitio —le espetó Dafnis—. Esta ya no es tu casa. Ve allí, Mael, y deja de causar problemas.
—No quiero causar problemas —explicó—. Quería… saludar a Hierón, y a Cipariso y al idiota de Crisipo, y a Tesalia y… a ti. Quería saludarte a ti.
—Están trabajando. Estoy trabajando —puntualizó—. No sé si recuerdas cómo eran las fiestas, pero eran mucho trabajo, muchísimo —le recordó con acritud.
—Lo sé, pero…
—Pero nada. Me parece bien que quieras saludar a los chicos, ven cuando no haya una fiesta. Convence a tu amo para que se pase otro día. No puedo perder más tiempo contigo, espera allí.
Dafnis le señaló el sitio del que le hablaba. No era una sala, ni siquiera estaba muy escondida. No había bancos para sentarse, solo era… un sitio. Un rincón a la derecha de la entrada, apartado de la zona principal y de los pasillos, donde se apelotonaban una veintena de hombres. Algunos de pie, otros sentados en el suelo, la mayoría hablaban entre ellos, debían conocerse de antes. En una pared colgaba un vaso encadenado que, más tarde, alguien llenaría de agua para que bebieran por turnos.
Alguno de los esclavos alzó la vista hacia él, pero no tardó más de unos instantes en volver a lo que estuviera haciendo. Eran esclavos de servicio, vestidos con túnicas mojadas por la lluvia sobre un suelo encharcado. Esperaban pacientemente a que sus amos terminaran la velada. Muchos no regresarían a casa hasta el día siguiente y pasarían la noche allí, sentados, esperando, solo esperando.
Mael suspiró y se llevó las manos a la cara. Seguramente debía agradecer a la lluvia que les permitieran quedarse dentro. Así que ese era su sitio… Y él debía quedarse quieto y esperar porque eso era lo que se esperaba de un esclavo como él. Todo había cambiado.
«Claro que ha cambiado. Como si no lo supiera…».
—¡Dafnis! —llamó a su amigo antes de que este se alejara demasiado.
—¿Sí, Mael? —respondió este con cierto tonillo que manifestaba que estaba perdiendo la paciencia.
—Eres un gilipollas.
El rostro de su viejo amigo se descompuso en una mueca de incredulidad. Boqueó como un pez fuera del agua y apretó las mandíbulas. Desde donde estaba le pareció oír el chirrido de sus dientes.
—¿Cómo te atreves? —siseó y le golpeó el pecho con un dedo—. Eres un esclavo, no lo olvides. No puedes insultar a un hombre libre. Puedo hacer que te azoten por esto. Puedo azotarte yo mismo por esto.
—¿Y lo harás? —lo retó—. ¡Mierda, Dafnis! ¿Recuerdas aquellos días, cuando llegaste? ¿Quién dormía a tu lado cuando llorabas por las noches? ¿Quién te ayudaba a quitarte de encima a los clientes borrachos? ¿Crees que me merezco que me trates así?
—Eso es un golpe bajo —murmuró el liberto—. Que me recuerdes esas cosas es cruel hasta para ti.
—No —negó Mael con vehemencia—, lo cruel es que lo hayas olvidado.
Dafnis no dijo nada, pero por primera vez fue él quien desvió la mirada. Parecía avergonzado.
—No vas a cambiar, ¿verdad? —suspiró—. Algún día, alguien te arrancará la lengua y te preguntarás por qué. Anda, tú ganas —dijo, pero lo amenazó con un dedo para que ni se le ocurriera restregárselo ni hacer celebraciones—. Ven conmigo a la cocina. Supongo que los chicos pasarán por allí tarde o temprano a buscar más vino. —Una sonrisa iluminó el rostro del galo e hizo ademán de abrazar al joven—. ¡Ni se te ocurra! —le advirtió Dafnis—. Lo que te dije va en serio: ahora todo es diferente.
Aunque su tono era desenfadado y mantenía la sonrisa, la amenaza era clara y la situación evidente. Ahora pertenecían a diferente escala social, ese ya no era el Dafnis que conocía. Mael se alegraba por él. Claro que se alegraba por él. Era su amigo. Era el chico menudo con apariencia de niño, el que tenía los peores clientes, el que lloraba por las noches y gritaba impotente ante las bromas de Hierón. El que ayudaba a los nuevos. El que regalaba besos como si fueran flores a todos menos a él porque, claro, Mael nunca necesitó un beso o una palabra de consuelo. Mael era fuerte, era divertido, era presumido, era cruel… ¿Por qué iba a necesitar consuelo?
—¿Cuándo te has vuelto tan gallito? —preguntó con un deje de amargura en su voz.
—No me culpes. He tenido al mejor de los maestros —bromeó Dafnis.
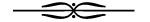
La cocina estaba tomada al asalto por una docena de personas que entraban con bandejas vacías y salían con bandejas llenas sin demorarse más que unos instantes. Un continuo ir y venir de caras, algunas conocidas del antiguo servicio que le dedicaron poco más que un escueto «hola» antes de desaparecer de nuevo por el pasillo.
—¿Todavía no han salido los erizos? —protestó Dafnis al ver las fuentes sobre la mesa—. Crixo, llévate una. Calpurnio no hace más que preguntar por ellos en cada visita. ¿Qué vino llevas allí? —dijo, interceptando a uno de los esclavos cargado con un ánfora—. No, no, ese déjaselo a los chicos, coge una de las jarras. Si alguno ve a Hierón, le decís que venga a la cocina.
—Hierón estaba ocupado cuando lo vi —dijo un chico.
—¿Tan pronto? —se extrañó. El joven se limitó a encogerse de hombros y seguir su camino—. Debe ser uno de sus clientes «especiales».
—¿Clientes especiales? —se extrañó Mael.
—Ya sabes, de los que no puedes hablar.
Los romanos tenían un concepto del sexo que tenía más en común con una guerra que con diversión o deseo. Era una noción que, por supuesto, implicaba la satisfacción de la necesidad fisiológica, pero lo que primaba sobre todo era el enaltecimiento del ego. Al final todo se reducía a un combate donde había un vencedor y un vencido, y nunca, nunca, el vencido era el romano. El que un ciudadano desempeñara el papel pasivo era… reprobable, vergonzoso, una humillación; incluso podía ser considerado un delito y penado como tal. Aunque, claro, no con un esclavo, por supuesto. Los esclavos no eran personas, así que cómo decidieran usarlos no implicaba más que una perversión del amo. Sin embargo, daba una pésima imagen, así que ese tipo de encuentros se celebraban en la más estricta intimidad.
—Algunas cosas no cambian —comentó al comprender a lo que se refería Dafnis.
—No sé si los otros…
Dafnis enmudeció y no fue el único. Toda la frenética actividad que hasta ese momento sucedía en el lugar se detuvo. Nadie entró, y los pocos que quedaban dentro se apresuraron a salir con las bandejas en la mano. Mael se giró para ver qué sucedía y también él palideció al distinguir la figura del nuevo edil en el marco de la puerta.
¿Qué hacía allí? Las cocinas no eran lugar para los invitados. Un escalofrío recorrió su nuca; se llevó una mano al pecho, allí donde colgaba la placa con el nombre de su amo, y la apretó. Servilio no podía hacerle nada, no mientras Marcus fuera su amo. ¿Por qué entonces tenía tanto miedo?
—Maese Servilio, qué sorpresa. ¿Puedo ayudaros en…? —comenzó Dafnis.
—Sí —lo interrumpió el edil—. Puedes marcharte y dejarnos solos.
Mael tragó saliva y miró a su amigo con una súplica silenciosa. Dafnis le correspondió y dudó antes de empezar a hablar.
—Mael no es un esclavo de la casa, no debería estar aquí. Si quiere, estoy convencido de que cualquiera de nuestros chicos podría…
—Sé perfectamente quién es ese chico y quién es su amo. Ahora, vete —repitió con una voz suave que, sin embargo, no admitía ninguna réplica.
Dafnis inclinó la cabeza y le dedicó una última mirada que implicaba un «lo siento» antes de abandonar también él la estancia.
«Mierda, no, Dafnis. No me dejes con él. Por favor».
Por supuesto, no dijo nada de eso en voz alta. Se limitó a quedarse de pie, con la mirada clavada en el suelo y con la mano aferrada a la placa que colgaba de su pecho, concentrado en respirar. Intentando averiguar el motivo de su reacción. Solo era un hombre, un hombre delgado y no muy alto. Un hombre que lo deseaba, pero eso no debería asustarlo, estaba acostumbrado a lidiar con el deseo de otros, estaba acostumbrado a satisfacerlo. ¿Por qué el miedo, entonces? ¿Por qué lo único que podía escuchar eran los latidos de su corazón a punto de reventar? ¿Por qué temblaba?
El edil no parecía tener prisa en comenzar a hablar. Se tomó su tiempo y rebuscó entre las ánforas de vino para servirse una copa generosa.
—Mi esclavo me dijo que te encontraría aquí —comenzó Servilio—. Me pareció una oportunidad estupenda para observarte con calma, sin que el perro de tu amo me ladre por hacerlo. Este Cota… —Chasqueó la lengua en un gesto molesto y dio un buen trago a su copa de vino—. Es un perfecto romano, tan noble…, tan estúpido. Incapaz de valorar lo que tiene delante.
—Mi amo no es estúpido —replicó Mael sin alzar la voz. Una cosa era discutir con esclavos o con Dafnis, y otra muy distinta era empezar una reyerta con el edil de Vorgium. Sin embargo, no podía quedarse en silencio y dejar que insultara a Marcus.
—En realidad sí lo es —continuó Servilio, que no pareció molestarse por el alegato del esclavo—. Eres un chico bien educado, Ganímedes, y tu lealtad es encomiable, pero… ¿se la estás dando a la persona adecuada? Dentro de poco, tu domine tendrá que volver a Roma y ambos sabemos que no habrá encontrado a sus… duendes. Tendrá que aceptar que todo eso no fue más que una historia, la historia de un esclavo muy listo. ¿Sabe tu amo lo listo que eres, Ganímedes? ¿Es consciente del chico brillante que tiene a su servicio?
—Los sidhe no son una historia —dijo Mael—, mi gente lleva combatiéndolos desde…
—¿Sí? —Servilio lo miró con una curiosidad demasiado exagerada para ser auténtica—. Me encantaría escuchar una de tus historias, tengo entendido que puedes seducir a cualquiera.
—No he… No he seducido a mi amo —contestó tras un instante de vacilación.
—No, claro que no lo has hecho, claro que no —dijo Servilio con desdén—. Cota te creyó porque era la verdad, porque él sintió algo cuando se llevaron a su amigo. Porque no podía ser que alguien normal pasara por delante de sus narices y se llevara al propretor que estaba a su cuidado. Eran esos malvados… sidhe. Tenían que serlo. Así que mandó a todas sus centurias de vuelta a Roma excepto a dos, porque no necesitaba más hombres para luchar contra tan terrible enemigo que, después de todo, está en su imaginación. Pero ya ha pasado un año y no tiene más pistas que lo que le has contado tú, y no lo han llevado a ningún sitio. ¿Cuándo crees que se dará cuenta de que todo ha sido un engaño tuyo? ¿Una mentira desesperada gestada por un esclavo desesperado?
—Eso no es verdad —se defendió.
—Te aferras a esa placa como si fuera un escudo cuando en realidad es una soga —observó—. ¿Sabes qué sucederá? Voy a hacer una predicción de futuro; se me da bien predecir a la gente y Cota es muy fácil de predecir. Es tan simple… Estoy seguro de que, aunque se muere por hacerlo, no te ha tocado. Te respeta demasiado para hacerlo y eso sería humillarte. Pero te aseguro que antes de que termine la noche habrá saciado su deseo en uno de esos chicos, uno que le recuerde vagamente a ti. Así aliviará la presión de su polla y de su conciencia a la vez.
—A mi domine no le gustan los catamitas —repuso Mael—. Me lo ha dicho desde el primer día.
—Y sin embargo estoy casi seguro de que sucederá —replicó Servilio con confianza—. Igual que sé que acabará aceptando que fueron dos bárbaros los responsables del ataque a este lugar y que lo más probable era que tuvieran ayuda desde dentro. Lo lógico sería pensar que alguno de los esclavos envenenó el vino para confundir a los invitados. Alguien cercano a ellos, su amante, quizá. Y cuando la sombra de la duda entre en la cabeza de Cota se dará cuenta de que tiene un esclavo listo, uno que es demasiado listo, uno que le ha estado contando historias desde el principio y que lo ha seducido con su cuerpo y su sonrisa. Y entonces se sentirá estúpido y engañado. Había tenido al responsable ante sus narices y no había sido capaz de verlo.
—Eso no es cierto… —negó. Su voz temblaba. ¿Y si sucedía? ¿Y si de verdad sucedía?
—No tiene por qué serlo, solo es necesario que Cota lo crea; y la historia tiene demasiadas coincidencias como para no ser tenida en cuenta. Sigamos con mi predicción… ¿Qué sucede luego cuando el legado, dolido y ridiculizado, encuentra a su culpable? ¿Qué crees que pasará con el esclavo?
—Que morirá —murmuró.
—Morirá de forma lenta y horrible. La más horrible que pueda imaginarse, y te aseguro que para eso los militares son muy imaginativos. Es una suerte que todas estas cosas no sean más que una predicción sin argumentos, ¿verdad? —se rio el edil—. Cualquiera que te conozca un poco sabe que no eres más que un catamita, el mejor de todos. Un chico inofensivo con mucho talento. Un talento que no merece ser desperdiciado en una cruz. Un edil podría decir eso y resultar convincente. Pero debería saber de qué hablo para resultar convincente, ¿no crees?
El edil alargó el brazo y rozó su rostro. Mael giró la cara y contuvo el impulso de apartar esa mano de un golpe brusco.
—Me gusta el tacto de tu piel —susurró—, es suave y cálida.
—Nada de lo que ha dicho sucederá —dijo Mael y alzó la mirada, un solo segundo, no tanto para desafiarlo como para hacerle ver que estaba hablando en serio—. Marcus los encontrará, encontrará a los sidhe y le mostrará a Roma que hay un enemigo temible.
Servilio apartó la mano y sonrió. Esa sonrisa hizo que algo se revolviera en sus entrañas.
—Tu confianza en tu domine resulta loable —dijo de nuevo—. ¿Seguro que está justificada?
—¡Servilio! ¡Por fin te encuentro! —exclamó el tribuno Leto entrando en la cocina como un vendaval—. ¿Por qué estás aquí? Cornelio lleva una hora buscándote. Quiere hablar contigo sobre no sé qué problema con las obras del acueducto.
—¿No se supone que esto es una fiesta? —respondió Servilio visiblemente molesto.
—Supongo que no fastidiaría tanto si estuviera borracho, pero como alguien no deja que los esclavos entren en la cocina a coger el vino, pues… tiene tiempo de pensar y de buscarte y de fastidiarme a mí por ello. ¿Por qué estás aquí persiguiendo al esclavo de otro? Hipatia se sentirá ofendida si desprecias así a sus muchachos.
El edil transformó una mueca en algo parecido a una sonrisa.
—Y no podemos dejar que eso pase, ¿verdad? Cuando veas que mis predicciones empiezan a cumplirse —dijo en un murmullo dirigiéndose a Mael—, no dudes en aceptar mi oferta antes de que sea demasiado tarde. Vamos, querido Leto, si no nos apresuramos, ya habrán ocupado a los mejores.
El tribuno lo miró extrañado, pero no dijo nada. Se marchó del brazo del edil con un ánfora de vino en la mano mientras Mael se desplomaba y caía de rodillas sobre unas piernas que no dejaban de temblar y se negaban a sostenerlo. ¿Qué habría pasado si el tribuno no hubiera entrado en la cocina? ¿Hasta dónde habría llegado Servilio? ¿Por qué estaba tan asustado?
—Toma —dijo Dafnis ofreciéndole un vaso, Mael dudó. ¿En qué momento había aparecido su amigo?—. Solo es agua, te vendrá bien.
—Gracias —murmuró Mael y tragó el contenido del recipiente en un par de largos tragos mientras luchaba por calmar los latidos de su corazón y recuperar la respiración—. Esto es ridículo —murmuró avergonzado—. ¿Qué puede hacerme que no me hayan hecho ya? No lo entiendo. Supongo que ya no estoy acostumbrado a esto —comentó mientras una pátina de sudor frío cubría su piel.
—Siento haber tardado —dijo Dafnis—. No pude traer al legado, así que busqué a alguien que pudiera ayudarme. El tribuno es amigo de tu domine, supuse que él intercedería por ti.
—Pensé que me habías abandonado —confesó.
—Vaya, gracias por el voto de confianza —replicó su amigo—. No, lo pensé, pero no podía hacerlo. No con él. No después de lo de Iago.
—¿Iago?
—No quiero hablar de eso ahora, ¿vale? ¿Tú estás bien?
—Sí —asintió y empezó a incorporarse—. Solo nervioso, supongo. ¿No has visto a Marcus? —preguntó extrañado—. Lo vi hablando con tu domina, debería estar en el salón.
—Oh, sí lo he visto —dijo Dafnis con una sonrisa burlona—, pero estaba muy ocupado.
Mael lo miró sin comprender.
—Lo vi desaparecer tras la cortina de un fornice[1] acompañando al nuevo Ganímedes.
—¿El nuevo Ganímedes? —repitió. Sus piernas volvieron a temblar, pero se sujetó en la mesa para no caerse.
—Uno de los chicos nuevos. Tienes que verlo, Hipatia le ha teñido el pelo de rojo. Siento decirte que a tu amo sí le gustan los catamitas, creo que el que no le gusta eres tú.
La bilis trepó por su garganta al recordar las palabras de Servilio.
«Te aseguro que antes de que termine la noche habrá saciado su deseo en uno de esos chicos, uno que le recuerde vagamente a ti».
«¿Que no le gusto?». No pudo menos que esbozar una sonrisa enferma. «Ojalá fuera eso, Dafnis, ojalá».
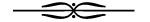
El traqueteo de las ruedas sobre el suelo enfangado mecía sus cuerpos como el arrullo de un niño. Las gotas caían componiendo una monótona melodía que invitaba al sueño. Los ojos del esclavo que tenía delante se entrecerraban con la mirada perdida en algún punto entre su amo y el plano onírico. Mael solía ser sinónimo de vitalidad, verlo en ese estado semiletárgico suponía una extraña novedad.
—Es una suerte que Hipatia nos haya prestado este carro, ¿no crees? —preguntó Marcus, arrancando al muchacho de su modorra—. Aunque no es que sea gran cosa… —Y era verdad, la lona era vieja y parecía que la habían engrasado hacía demasiado tiempo, porque el agua de la lluvia se condensaba en algunas zonas y las empapaba, en cualquier momento comenzaría a gotear—. De todas formas, es mejor que las capas.
Mael no respondió, observó la mancha oscura que le señaló el romano y asintió con un ligero movimiento de cabeza, casi imperceptible, antes de volver a su extraña apatía. Marcus frunció el ceño, pero no dijo nada. Quizá estaba cansado. Aunque era una negra noche, no debía faltar demasiado para que los rayos de Eos comenzaran a despuntar en el horizonte. Y, aun así, había sido uno de los primeros en abandonar la fiesta. Al marcharse, las risas de los patricios ebrios superaban el sonido de la música y solo rivalizaban con los ruidos, nada discretos, que se elevaban tras las cortinas de los fornici.
Por extraño que resultara, recordar el bullicio de la casa de baños acentuaba el silencio que había entre ellos. Un silencio incómodo y pesado que cargaba el aire y asfixiaba. ¿Solo era él el agobiado por la situación? ¿Solo él sentía la urgente necesidad de partirlo en mil pedazos y, al mismo tiempo, temía hacerlo?
—No sé cómo lo habré hecho —comentó con un tono que pretendía ser jovial—. Seguí la mayoría de tus consejos, pero creo que pasaré a la historia como el romano más aburrido de Vorgium —bromeó—. Aunque no creo que cosas así se escriban en las crónicas del lugar.
Mael esbozó una sonrisa efímera, pero no dijo nada. Marcus hizo una pausa y esperó a que el esclavo comentara algo; cuando eso no sucedió, tragó saliva y tomó de nuevo la responsabilidad de seguir la conversación.
—¿Cómo te ha ido a ti? ¿Has podido ver a tus amigos?
Confiaba en que una pregunta directa recibiera una respuesta. Era lo mínimo. Mael cerró los ojos y esbozó una sonrisa torcida antes de contestar.
—Casi me peleo con alguien del servicio.
—¿Por qué? —exclamó sorprendido, aunque aliviado al reconocer en su esclavo una expresión más habitual.
—Porque fue un maleducado y me dio órdenes de malos modos —respondió con un aire burlón y se encogió de hombros como si lo que estaba diciendo fuera una respuesta evidente—. Me recordó a aquella vez el año pasado, que estaba metido en un agujero pensando que iban a crucificarme y llegó un tipo alto y desagradable y me obligó a desnudarme. ¿Alguna vez te he hablado de él? Era bastante desagradable y me cortó el pelo, un esclavo con demasiados humos. No he vuelto a saber de ese tipo desde entonces. ¿Qué habrá sido de él?
Marcus soltó una sonora carcajada al recordar la situación.
—Te la tragaste entera y sin respirar.
—Por completo —reconoció—, pero tú no sabes lo cerca que estuviste de que te partiera la cara.
—Lo habrías intentado, pero no habrías podido.
—Eso no lo sabemos —replicó—. Yo no tenía nada que perder, estaba convencido de que moriría y lo único que pretendía era que no me crucificaran. No te habría ganado, no, pero te habría hecho daño, eso no lo dudes. Y te lo habrías merecido, por desagradable.
—¿Piensas pelearte con todo aquel que te hable mal?
Mael sonrió, pero no continuó con la broma; agachó la cabeza y suspiró.
—No, claro que no —dijo—. Solo con los esclavos, no se me ocurriría alzar la voz ante un ciudadano romano. Sé cuál es mi sitio…, aunque a veces sea difícil. ¡No lo digo por ti! —se apresuró a matizar—. Me refiero a… otros.
—¿Otros como legionarios? —Mael se encogió de hombros de nuevo en su gesto habitual de «sí, pero no importa». Marcus sonrió ligeramente al reconocer la familiar expresión de su esclavo—. ¿Libertos?
—La libertad cambia a las personas, supongo —admitió el galo con una mueca nerviosa.
—¿Discutiste con tu amigo? —aventuró
—No debería molestarte con esas tonterías. Son… bobadas. Tienes que estar realmente aburrido si te importan esas cosas. Ni siquiera me importan a mí. No mucho. No es la primera vez que lo veo y no solo en libertos.
—Mi padre me dijo una vez que para saber si un centurión es bueno tienes que fijarte en cómo trata a sus legionarios, no a sus tribunos —recordó—. Pero también me dijo que tienes que demostrar en todo momento que eres su superior para que, llegado el momento, te sigan sin vacilar.
—Tratar bien a tus subordinados, pero mantener las distancias, ¿no? —resumió—. ¿Cómo tú y yo?
La pregunta de Mael lo tomó desprevenido. Cuando su padre le había dicho eso, se refería a sus hombres, se refería a la vida militar. No era algo que se aplicara con Mael. Podía escudarse en eso, podía limitarse a asentir con la cabeza o decir que no tenía nada que ver con él, que todo era diferente, pero… ¿en verdad lo era? De forma consciente o inconsciente las barreras sociales que había entre ellos se difuminaban cada día que pasaba.
¿Acaso no había sido por ese motivo que había acabado con aquel Ganímedes? ¿Acaso no había sido la imposibilidad de trazar esa barrera lo que lo había llevado a buscar en otro lo que por derecho le pertenecía?
Mael lo miraba extrañado, pero no añadió nada más, su confusión era demasiado evidente. Odiaba sentirse así: vulnerable.
—¿Has… has hablado con el tribuno? —preguntó Mael tras vacilar un instante.
Marcus frunció el ceño. Apenas había hablado con su amigo, un par de frases cortas lanzadas al vuelo mientras entraba en uno de los fornici acompañado de una de las mujeres de Hipatia.
—Algo así —reconoció—. Me dijo que había encontrado a Servilio coqueteando en la cocina.
—Cuando lo dices así parece una anécdota divertida —respondió Mael con una mueca nerviosa. Cerró los ojos y expulsó el aire lentamente, parecía cansado—. Supongo que, como no pasó nada, en realidad no importa. Pero me pregunto…
No continuó, cerró los ojos de nuevo y guardó silencio. De nuevo un silencio denso y cargado que hablaba de secretos y no auguraba nada bueno. La mirada vidriosa de su esclavo, la forma en la que tragó saliva y apretó las mandíbulas. ¿Coqueteo? ¡Y una mierda! La garra de la sospecha tiró de él encendiendo una llama que no sabía que existía. La conversación con Hipatia había puesto su susceptibilidad respecto al edil a flor de piel. Si ese tipo había osado hacer daño a su esclavo, él…
—Mael, ¿qué pasó? —preguntó alzando la voz y marcando cada una de las sílabas de la oración.
El esclavo dio un respingo en su asiento y lo observó sorprendido, quizá también asustado. Agachó la cabeza y meditó sus palabras antes de continuar hablando. Se mordió el labio inferior en un gesto nervioso que Marcus conocía muy bien.
—Servilio me ofreció salvarme la vida a cambio de sexo —explicó.
—No entiendo —admitió Marcus—. ¿Salvarte la vida de qué?
—De cuando tú te rindas, decidas que los ataques fueron cosas de dos hermanos bárbaros y que yo los ayudé. Entonces volverás a Roma y a mí me ejecutarán de forma lenta y horrible. No me gusta el dolor, por favor, no soy tan valiente como todos creen.
El primer instinto de Marcus ante la rápida explicación del esclavo fue romper a reír. No podía ser cierto que Servilio hubiera intentado asustarlo con esa historia y que él la hubiera creído. Era ridículo. Pero le bastó ver la expresión en el rostro del muchacho para darse cuenta de que no era una broma; estaba asustado, asustado de verdad. ¿En serio lo creía capaz de usarlo como chivo expiatorio?
—¿Y qué dijiste tú? —preguntó.
—Le dije que eso no iba a suceder nunca porque no te ibas a rendir. Ibas a encontrar a los sidhe y a demostrar ante Roma que son un enemigo real.
La forma en que dijo esas palabras, la convicción que había en ellas… La manera en la que apretó los puños y habló sin dudar, sin pensar… Lo creía, lo creía de verdad. Marcus no lo admitiría en voz alta, pero ese gesto lo conmovió.
—Así es —dijo.
—Lo sé, claro que lo sé, no tengo ninguna duda de ello, pero… Es como si Servilio supiera cosas que ni tú sabes. Estoy preocupado y confundido. No entiendo nada y me gustaría entender, de verdad, me gustaría saber qué es lo que sucede. Así sabría si estar asustado o solo… herido en el ego, supongo —esbozó una sonrisa nerviosa.
—¿Estás hablando algún dialecto galo? —bromeó Marcus—. No consigo entenderte. ¿Qué es lo que sabe Servilio? —Mael soltó un bufido y escondió el rostro entre las manos. Marcus alargó la mano y acarició su cabeza en un gesto cariñoso—. Ey, calma. Cuéntame qué sucede. ¿Qué es lo que sabe Servilio?
—¿Yo te gusto? —preguntó Mael alzando la cabeza.
La pregunta le sentó como un cubo de agua fría. Marcus retiró la mano y frunció el ceño. ¿A qué venía eso? Su primera reacción fue enfadarse por algo que supuso una broma sin gracia, pero en los ojos del joven no había humor, no, tenía miedo.
—Siempre me has dicho que no te gustan los catamitas, me lo has dicho una y mil veces, por activa y por pasiva —continuó—. Y al principio no te creía porque… me parecía ver algo. Y me decía que llevaba mucho tiempo trabajando en esto, que sabía cuándo alguien estaba interesado en mí. Me decía que no importaba lo que dijeras, solo era una forma de mantener las distancias. Como lo que acabas de decir, ¿no? Mantener las distancias es importante para ti, y yo no lo entendía. Suponía que cuando decías que no te gustaban los catamitas era porque preferías estar con mujeres, y tiene sentido. Yo era el tonto, interpretaba señales donde solo había amabilidad. Pero esta noche había mujeres y…
—Lo sabes —suspiró Marcus comenzando a entender de qué iba todo el asunto. «Celos, no es más que un simple ataque de celos. Vanidad»—. Es un poco más complicado de lo que crees.
—Y, vale, lo entiendo. «Oh, bien, le gustan los catamitas, pero no le gustas tú». Esa sería la respuesta sencilla, ¿verdad? Esa es la que debería coger porque, aunque duela mucho, me da menos miedo.
Nunca había visto a Mael de esa forma, parecía aterrorizado y nervioso, tanto que se había olvidado de con quién estaba hablando y su voz se alzaba con cierto matiz histérico. Y de alguna forma, esa desesperación lo impregnaba y lo irritaba.
—¡No escogiste a un chico cualquiera! ¡Escogiste al que lleva mi nombre, el que tiene el pelo rojo, como yo! ¡Escogiste a mi sustituto! —le recriminó— ¡Tal y como Servilio dijo que harías! Y si acertó en eso, ¿en qué más acertará? No lo entiendo, Marcus. De verdad que no lo entiendo. ¿Por qué me sustituyes?
—No te atrevas a recriminarme nada —masculló—. No te atrevas a recriminarme nada porque si me fui con él, fue para no utilizarte a ti. Sí, te deseo, ¿eso es lo que querías oír? Pero también te valoro y, si está en mi mano impedirlo, no te haré pasar por esa humillación de nuevo.
—¿Qué humillación? —replicó el esclavo—. Yo quiero que pase, tú quieres que pase…, ¿por qué no pasa?
—¡Porque ya no eres un catamita! —exclamó Marcus fuera de sí—. ¡Porque ya no eres una pieza de carne! ¿No eres capaz de entenderlo? ¿Tan poco te valoras que intentas comprarme con tu cuerpo? No necesitas hacerlo, Mael. ¿Crees que es fácil para mí? Porque no, no lo es, es difícil, muy difícil, pero no permitiré que suceda. Si necesito sexo buscaré sexo, pero no en ti. Nunca en ti, ¿lo entiendes? ¡Puede que tú no te valores, pero yo lo hago! Es una cuestión de honor.
—¡A la mierda tu honor! ¡Eso es una gilipollez! —le espetó Mael de malos modos—. ¿No quieres acostarte conmigo para no tratarme como a un catamita? ¿Por eso no te follas a tu mujer? ¿Para no tratarla como a una puta?
Quizá pudo evitarlo, pero no quiso hacerlo; estaba demasiado furioso y estaba en su derecho. Después de todo, era su esclavo y necesitaba un escarmiento. Alzó la mano y la dejó caer con fuerza sobre el rostro de Mael. No se contuvo. El golpe resonó incluso con la lluvia y el traqueteo de la carreta.
El esclavo, sorprendido, se llevó la mano al rostro, allí donde empezaba a sangrar. Pero Marcus no tenía bastante con eso. Estaba dolido, dolido e indignado a partes iguales. Había dado su confianza a ese esclavo, lo había tratado como a un igual, lo había llamado amigo, le había dado la libertad de hablar, ¿y todo para qué? Lo había insultado. Había cogido su honor y se lo había arrojado a la cara como si no importara. No, lo había arrojado a la mierda.
Agarró el pelo de Mael y lo obligó a levantarse sin aflojar su presa.
—Si fueras uno de mis hombres, te mandaría azotar —siseó—. Pero no, no eres un legionario. Solo eres un maldito catamita. ¡Para el carro! —rugió al conductor—. El esclavo irá caminando.
No esperó a que el carro se detuviera por completo para sacarlo al exterior. Seguía lloviendo y era noche cerrada, pero eso no le importaba. A lo lejos, las luces del campamento ardían rompiendo la oscuridad.
—¡Si crees que voy a permitir que me alces la voz, lo tienes claro! ¡Si crees que voy a permitir que me insultes, te confundes! —dijo, y empujó al galo, que cayó en el barro de bruces.
Bajo la intermitente luz de las antorchas, no podía ver el rostro del muchacho. Eso hacía más fácil dejarse guiar por la ira ciega que lo inundaba.
—Dices que sabes cuál es tu sitio, pero me acabas de demostrar que no tienes ni idea. Te di la oportunidad de ser algo más. Si quieres ser tratado como el esclavo que eres, que así sea. Si no sabes valorar lo que te doy, quizá no debas tener nada. ¡Sigamos! —dijo al conductor del carro.
Todavía temblaba de rabia cuando de nuevo comenzó el traqueteo, pero esta se escurría como una pátina de aceite en un charco de agua conforme se alejaban del lugar, de Mael.
«Si lo que quiere es ser tratado como un esclavo más, es lo que tendrá», se dijo. Aunque había otra voz, una más pequeña y más lejana, que le recordaba que no era eso lo que le había pedido y que él, en su furia, había sido incapaz de entenderlo.
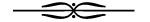
¿Qué había pasado?
Mael abrió los ojos en el barro del camino y se incorporó lentamente. Le dolía la cabeza. Se llevó una mano al ojo que latía como si tuviera un corazón propio. La retiró casi al momento con un gemido de dolor, no sin antes percatarse de que las gotas que resbalaban por sus mejillas eran más cálidas y espesas que la lluvia que caía.
Era noche cerrada y estaba lloviendo, no había ni luna ni estrellas que pudieran ayudarlo o darle algo de claridad. Estaba sumido en la más negra oscuridad, lo único que tenía ante él eran las lejanas hogueras del castrum, que ardían con fuerza indicándole sin sombra de duda el camino que había de seguir. Y lo seguiría, por supuesto, pero un poco más tarde. Cuando se encontrara a sí mismo.
¿Qué había pasado?
Mael se sentó en el suelo sin importarle el barro o el agua que empapaba ya su ropa. Hacía frío, había empezado a temblar. Se obligó a ponerse de pie y a moverse un poco para resguardarse bajo los árboles que crecían ambos lados del camino. Llevaba tanto lloviendo y lo hacía con tal intensidad que el ramaje ofrecía un pobre refugio. Sin embargo, se quedó allí sin pensar en nada más que la pregunta que se repetía en bucle una vez y otra en su cabeza: ¿qué había pasado?
«Marcus me ha pegado». Sí, eso había pasado. Por eso apenas podía abrir un ojo y sentía el cráneo a punto de explotar. Era normal que un amo golpeara a su esclavo, pero no había pasado antes, no con Marcus.
Intentó recordar esos instantes previos al golpe. Estaban discutiendo. ¿Cómo había empezado la discusión?
«¡A la mierda tu honor!».
—Oh, no, no, no —murmuró llevándose una mano a la cabeza—. Oh, bien, Mael, ¿cómo has podido ser tan idiota? Has insultado a tu domine y… has llamado puta a su mujer.
No era lo que quería decir, claro que no. Pero era lo que había dicho.
«Si quieres ser tratado como el esclavo que eres, que así sea».
—No, no, no, yo no quería eso —sollozó—. La he cagado bien.
Tenía que volver al campamento cuanto antes. Tenía que levantarse temprano y entrenar, y llevarle el desayuno y… hacer como si nada. Porque ya había sido castigado, ¿no? Ya estaba. Ahora seguiría con su vida y no pasaría nada. Era lo que siempre decía Pulvio tras un castigo.
«Y no volveremos a hablar de esto. No ha pasado nada».
Pero, claro, Marcus no era Pulvio y dudaba que al día siguiente todo fuera como siempre.
Mael comenzó a andar. Podía esperar a que se hiciera de día, pero todavía faltaba mucho para eso. Podía esperar a que amainara la lluvia, pero eso era Vorgium y podía pasar un mes entero antes de que el cielo mostrara su tono azul. Podía esperar a que la cabeza dejara de doler, pero algo le decía que sería peor cuanto más tiempo pasara. No, no podía esperar, no tenía sentido hacerlo. Cuanto antes caminara, antes llegaría al castrum y, con un poco de suerte, conseguiría dormir algo antes de que el toque de diana lo obligara a alzarse de nuevo.
Apenas podía distinguir el camino, lo único que lo guiaba era la luz de las hogueras, así que extendió las manos para no chocar contra nada y caminó en línea recta hacia su destino.
Caminó durante lo que le pareció una eternidad antes de que las luces empezaran a dibujar formas y la empalizada de madera comenzara a intuirse.
Tiritaba, no podía dejar de temblar y los dientes castañeaban con furia. Su cuerpo le instaba a abrazarse para darse calor, pero necesitaba estirar los brazos para guiar sus pasos. No debían quedar muchos. Un paso, y otro más, un último esfuerzo y llegaría a su destino. Su recompensa era una cama de paja bajo un techo de madera. Un lecho seco. Quizá reuniría valor para acercarse a una de las hogueras de los legionarios y calentarse las manos. Solo tenía que dar un paso más, y otro, y otro, y…
Mael tropezó y cayó al suelo. No era la primera vez que trastabillaba en la larga travesía, tampoco podía ignorar las piedras y las zarzas con las que se había topado, pero en esa ocasión no era nada de eso. Había chocado con algo mullido, duro y blando al mismo tiempo. Frunció el ceño y se apoyó en la forma que había bajo su cuerpo intentando adivinarla por el tacto de las manos.
El corazón se le detuvo al reconocer de qué se trataba. Quiso pensar que se había equivocado, pero no, sus sentidos no podían engañarlo. Había tocado tantos, tantas veces, que no necesitaba la vista para distinguir un cuerpo humano. En ese caso, un cuerpo frío que no se movía.
Era un cadáver.
[1] Lugar destinado a los encuentros sexuales.

